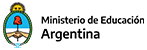El profesor de saco gris
Tengo en mi memora la imagen de un profesor que tuve hace muchos años, en mi último año de secundaria, allá por 1993. Por entonces estábamos transitando el momento más impetuoso del menemismo, ya que la convertibilidad había logrado frenar la inflación y la paridad del peso con el dólar se había transformado en un inmenso sedante colectivo. Finalmente, nuestra moneda nacional valía lo mismo que la moneda de la potencia mundial. ¿Qué otra cosa podía ser más importante?
El menemismo estaba en su momento de gloria y los medios de comunicación comenzaban a instalar, con relativo éxito, la necesidad de dar vuelta la página de nuestra historia. De ahora en más el pasado quedaba atrás y se nos habría el porvenir de la modernidad, del consumo globalizado y el espectáculo sin fin. Fue muy fuerte el trastocamiento que sufrimos como sociedad. Los trágicos acontecimientos de las últimas décadas, las luchas y reivindicaciones por una sociedad más justa, parecían tocar a su fin: la historia se había acabado, nos decían. Y ya había un ganador.
De un plumazo, toda una generación de hombres y mujeres pasaron a ser inútiles funcionales, porque la modernización trajo con ella nuevos modos de producir y de trabajar. Estar por encima de los cuarenta, allá a mediados de los noventa, era no tener valor para el mercado. La juventud y las nuevas tecnologías de la información estaban ocupando y colonizando los espacios más dinámicos del mercado laboral. Según el canon noventista ya no quedaban lugares para esa generación analógica y retrógrada.
En esa época, les decía, vi por primera vez a mi profesor. Caminaba por la galería de mi escuela vistiendo unos prolijos zapatos acordonados, un pantalón de gabardina azul y un saco de jersey gris que cubría, si mal no recuerdo, un chaleco de lana fina. Todo en su aspecto se ajustaba al fenotipo del profesor. Pero había algo en su presentación que llamaba mi atención: en el bolsillo superior externo del saco asomaba una mancha de tinta roja, gastada, como si, para quitarla, la hubiera frotado durante mucho tiempo con un cepillo (sin éxito, obviamente). La mancha seguía allí, indeleble, irregular, difuminada. No había manera de que pasara desapercibida. Pero él parecía ignorarla. Caminaba en dirección a su clase con una sonrisa en el rostro.
Durante todo el año vistió el mismo saco y nunca, ni él ni nadie, hizo referencia a esa mancha que salpicaba la dignidad de la prenda. Nosotros éramos jóvenes y burlones, como son todavía los pibes de esa edad; no obstante, no nos burlamos del profe, porque advertíamos que su pulcritud y su calidez no estaba en ese saco, sino en la humildad y modestia de su vida.
Hay ciertos actos y comportamientos humanos que entrañan una profunda nobleza. Este es uno de ellos. Porque esa mancha era -lo sé ahora-, una denuncia y un testimonio: una denuncia a la precarización laboral (de los docentes y de los trabajadores en general) y, también, un testimonio de dignidad y cordura en una sociedad que se estaba descomponiendo y transformándolo todo en material descartable.
Mientras tanto, afuera, en la calle, se estaba produciendo la transformación social más acelerada y brutal de la que se tenga registro. Centenares de miles de personas estaban siendo desechadas cual jeringas descartables y las pantallas avanzaban sobre la subjetividad de niños y jóvenes.
Pero este profesor no comulgaba con las pantallas. Nos lo decía esa mancha en su saco.
Y era feliz.
Y sonreía y hacía bromas y nos trataba con ternura y atención singular.
Han pasado casi 30 años y todavía recuerdo esa mancha en el saco de mi profesor.
Juan Galletti